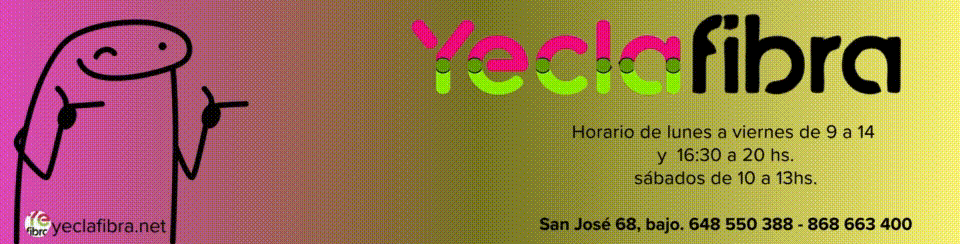Cuando era pequeña oía a los mayores hablar del tío Juan, que murió a los diecisiete años de alguna de las enfermedades de las de entonces, de cuando yo aún no había nacido, pero su nombre y sus libros permanecían en la memoria de la familia.
Tenía muchos libros, decían. Yo preguntaba cuanto eran muchos y señalaban con los brazos hacia lo alto indicando una pila y luego otra. Mi abuela era más precisa y apuntaba que unos cuarenta, y mi tía Rafaela, hermana de Juan, indicaba que eran libros muy buenos, poniendo como ejemplo “Don Quijote de La Mancha “ , “Zalacain el aventurero”, “Fuente Ovejuna” o “Rimas y leyendas”.

Fue el tío Juan, y mi deslumbramiento por su pila de libros, como empezó mi afición por ellos, y como en aquellos años la carestía daba para poco más que para comer, mi madre me llevó a la biblioteca, pues allí dabas tu nombre y te prestaban libros que podías llevar a tu casa.
No necesito ahondar mucho para rememorar lo que me parecían largos pasillos con estantes llenos de ejemplares de los que no había oído mencionar, ni cuando hablaban del tío Juan. Nombres con muchas uves dobles, y comas por arriba, tan exóticos. Me perdía en una inmensidad de letras desconocidas, pero un señor con bigote y gafas metálicas, con el aspecto de un padre, me preguntó si quería algún libro. Dije que sí, y puso en mis manos un volumen que rezaba: “Cuentos rusos escogidos”.
Con el paso de los días mi afición a la biblioteca fue en aumento, porque en los libros que me prestaba el bibliotecario, viajé a países desconocidos, hice amistad con personajes entrañables, valoré la importancia de la luz de un faro asistiendo a marineros, exploré la magnificencia de las montañas y la humildad de un sendero.
Compartí pesares con niños perdidos en ciudades grandes, y me alegré con el remedio de sus penas. Navegué por ríos que estallaban en cascadas, caminé por lugares recónditos, y asistí a sensaciones de las que no se usan en las palabras habladas. Cultivé, en suma, el bendito silencio de la lectura.
Aprendí a mirar la lluvia, la belleza de los bosques encantados, y me conmoví con emociones que eran como piedras preciosas en mi mente infantil. Eran libros y ahí estaba todo, incluso el remedio al desamparo o el antídoto de las soledades.
Hoy, al rememorar mis primeros y sucesivos encuentros con la primera biblioteca de mi vida, no puedo por menos que pensar en ella y en quienes la custodiaron, con el agradecimiento de la lectora que soy en los días actuales.

A menudo, cuando tengo un nuevo ejemplar entre las manos, recuerdo con infinito afecto las figuras de mi tío Juan y el bibliotecario de mi infancia, pues cada uno a su manera contribuyeron a modelar mis preferencias lectoras, con el barro primigenio de lo bien escogido, lejos de panfletos y superventas, ajena a saltos de fama, atenta a buscar lo bien escrito, lo bien redactado, y el respeto por el lenguaje, para no menospreciar de ningún modo la magia del idioma materno, al que he aprendido a amar a través de la lectura.