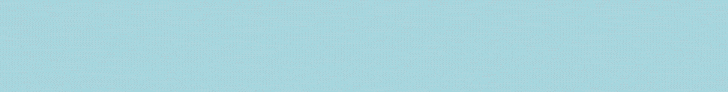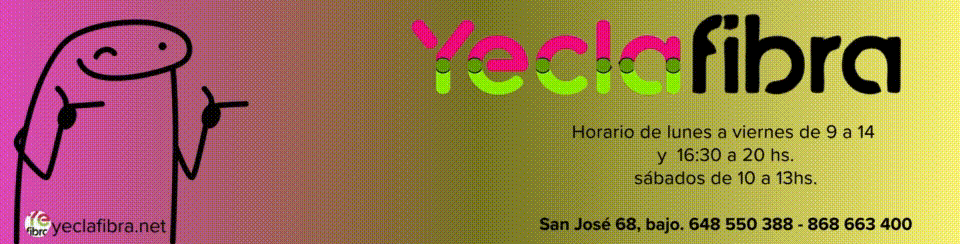ARTÍCULO GANADOR EN EL II CERTAMEN DE AYAC DE RELATOS CORTOS «HISTORIAS DE VIDA»
David García Roca
El sol de diciembre imprime blandamente sobre el asfalto del aparcamiento una sombra afilada cuyo dueño la arrastra, las manos entumecidas en los bolsillos y el labio inferior mordisqueado como un dátil desabrido e infinito, hasta reintegrar su escasa figura en la penumbra inmensa del complejo hospitalario.

El hombre accede al recinto con toda la premura que le permite la leve cojera de la pierna izquierda. Atraviesa la jauría de cigarrillos acechantes en su aroma de nostalgia y rencor, ignorando los susurros de humo a los que se ha jurado no devolver ya nunca el saludo. Algunos de los allí congregados ni siquiera serán familiares de visita, sino pacientes recién dados de alta. Se traga la pena sin masticar y avanza.
La molestia de cada paso reduce el trecho que le separa a partes iguales de un futuro colmado de ayeres y de un pasado aún caliente.
Conforme conquista peldaño a peldaño la escalinata de entrada, la mole implacable del hospital va engrosando el peso del mundo sobre su pecho. La cabeza totalmente afeitada acentúa su rostro anguloso y llega incluso a disimular los sesenta años que cumplirá en unas semanas. Se detiene ante el zaguán a recuperar el aliento. La ilusión le alivia el esfuerzo. Una vez franqueada la puerta automática, toma el ascensor hasta la tercera planta.
La llamada ha llegado apenas una hora antes, mientras paseaba disciplinadamente su cojera junto a las balsas de la depuradora, supervisando el oficio callado de las bacterias que insuflan una nueva vida a las aguas sucias que allí yacen. El hombre sabe que el producto resultante no es lo suficientemente puro para beberlo; pero al menos se puede aprovechar para el riego.

Sin conocer a Heráclito ha llegado por su propio ingenio a la conclusión de que ese fluir innato al agua la lleva a menudo hacia ponzoñas de las que sale siendo algo distinto y no obstante necesario. Como necesario es que él se haya sobrepuesto al eco de voces que aún palpitaba formando un feroz coágulo de tiempo en su sien para reaccionar al mensaje breve que le han transmitido a través del teléfono y que lo ha llevado a abandonar el puesto de trabajo sin avisar, a pisar el acelerador del coche, ajeno a las señales de límite de velocidad en carretera, y a no mirar si venía alguien antes de pulsar el botón de cierre de puertas del ascensor. Segundos después, cuando estas se abren, el hombre no vacila en su marcha.
La procesión anárquica de zuecos blancos, uniformes de bramante azul y bandanas multicolores no distrae su mirada fija en el zócalo amarillo del pasillo, el mismo que recubre las paredes de todas las habitaciones de ese hospital. El que ha sido testigo mudo de tantos días monótonos y densos; de tantas noches eternas.
Junto a él recorre la longitud de la planta sin casi apartar la vista de su superficie lisa y pulida, como queriendo avanzar a tientas; sin reparar en las idas y venidas de las enfermeras o en el portagoteros que se desliza en dirección contraria a la suya al compás de las piernas finísimas y aún débiles a las que sirve de apoyo.

Todavía no se atreve a confesar que ese lugar aséptico y blanco ha sido también escenario de algunos de los momentos más hermosos que recuerda; pero es una realidad que lleva un tiempo ganando espacio en su conciencia.
¿Podría olvidar acaso las partidas de cartas al calor de un silencio cómplice que era solo suyo? ¿Y los poemas a medianoche? O la pasión en los debates futbolísticos cuando terminaba siempre admitiendo a regañadientes las virtudes de tal o cual delantero, aunque el tipo en cuestión fuera de un equipo al que detestaba. Una tarde hasta les trajeron una guitarra para tocar las trovas cubanas que tanto echaban de menos.
El cabreo del enfermero fue monumental. Les recordó que no se permitían instrumentos musicales en las habitaciones por consideración al descanso de los otros pacientes. Si el ruido del TAC no los deja trastornados, no creo yo que con cuatro baladitas vayamos a matar a nadie, respondió socarronamente el hombre. Su compañero de travesuras apenas podía reprimir las carcajadas.
No había terapia como aquellas risas, las risas de quien ha perdido el respeto al miedo y ha aprendido que vivir y amar son urgencias incapaces de esperar al mañana. No caben la solemnidad ni las rigideces en el reino de los mortales que ya saben que lo son, allí donde las palabras no se fingen, donde los abrazos se dan con más fuerza y se mira siempre a los ojos. En medio del horror, él había descubierto una libertad extraña y reconfortante.
La inercia del recuerdo en sus pies casi le hace pasar de largo la puerta que busca; unos meses antes habría llegado hasta el final del otro pasillo, dos plantas más arriba. Comprueba el número: habitación 327. Allí es. Abre la puerta y camina discretamente hasta que puede ver la segunda cama tras la cortina que divide la habitación en dos mitades. Durante un instante se siente como si hubiera entrado a una iglesia y estuviera contemplando uno de esos retablos en los que la luz cálida que envuelve a las figuras pareciera emanar de ellas mismas. El hombre aguarda hasta que su nuera levanta la vista.

– Pero ¡qué rápido! ¿Has venido volando o qué?
– Pues en cuanto me ha llamado tu madre. Espero que no me llegue una multa, porque le he pisado bien. Por cierto, no la he visto por aquí.
– Ha bajado con mi padre a tomarse un café. Supongo que estarán ya al caer.
Al encontrar con su mirada la del hombre, permanece un momento en silencio. Él nota la humedad súbita en los ojos de ella y se esfuerza por evitar que los suyos corran la misma suerte. La mujer habla con un hilo de voz prendido de emoción.
– Bueno, ¿hacemos las presentaciones oficiales? -Dice al tiempo que ladea ligeramente al bebé desde su pecho para mostrarlo.
El hombre se asoma a la inocencia de una carita recién llegada al mundo.
– Qué preciosidad. ¿Y al final…? -Pregunta tímidamente esperando una respuesta que ya imagina.
– Andrés, como su padre -Hace una pausa intentando contener los sollozos-. Y como su abuelo. Lo decidí hace semanas ya; pero quería darte la sorpresa. Anda, tómalo tú mismo en brazos y dile hola.
El hombre apenas ha empezado a acunar a su primer nieto cuando este abre los ojos y le descubre dos milagros verdes y grandes como una primavera audaz contra el frío que espera al otro lado de la ventana. En ellos descubre la mirada del hijo ausente al que acompañó hasta el último día en su estancia hospitalaria. Descubre la mirada de alguien que ya nunca contemplará esos ojos idénticos a los suyos.
El pequeño, por su parte, deberá reconstruir a través de historias y fotografías a un hombre solidario y tierno a quien todos querían; a un tipo divertidísimo que adoraba jugar a las cartas, escribir versos y cantar trovas cubanas. Conocerá así a Andrés Azorín Valdanzo, su padre.
Sostiene a la criatura mirando aún con asombro los ojos verdes que han logrado vencer al tiempo y a la enfermedad. Nota cómo una lágrima se le desliza por la mejilla mientras en su rostro se va esbozando una sonrisa creciente al ver que la vida persiste a pesar de todo entre sus manos.