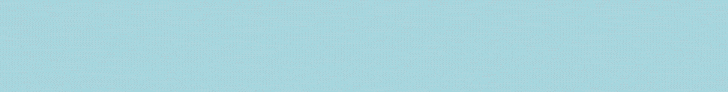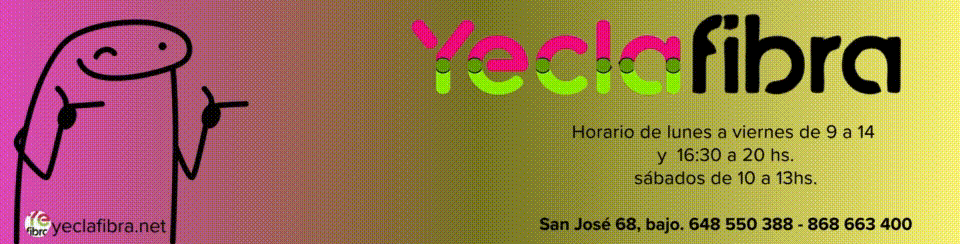Ramón Puche Díaz (*)
Ha muerto el papa Francisco I. Con él se va un defensor de una de las últimas grandes instituciones vertebradoras de nuestra civilización. Su figura, aplaudida y criticada, representa una de las columnas que todavía sostienen en pie a la cultura occidental, esa que Samuel Huntington clasificó en su obra “El choque de civilizaciones” como una entre otras siete grandes civilizaciones que conviven, y a menudo colisionan, en el mundo actual.
Desde Yecla, con su Basílica repleta cada diciembre, es fácil pensar que la Iglesia católica es solo una tradición litúrgica, un calendario festivo o una expresión sentimental. Pero quien solo ve eso no está leyendo con profundidad. Porque más allá de la fe, más allá del incienso y las procesiones, lo que la Iglesia católica representa en el contexto mundial es una anomalía: la de una estructura religiosa que, paradójicamente, ha hecho posible la laicidad de los estados que la componen pero que, a la vez, siga abanderando nuestra cultura.

A diferencia de otras confesiones religiosas, la Iglesia católica, heredera y guardiana de una parte esencial del cristianismo, no impone, como sí lo hacen algunas religiones en otras civilizaciones. Permite su propio cuestionamiento e incluso la crítica irreverente. La existencia de libertad religiosa y de crítica abierta no sería posible sin ese sustrato judeocristiano que ha formado los valores fundacionales de la cultura occidental.
Esto no significa que se deba tener fe, ni siquiera que se comulgue con sus postulados morales o doctrinales. Significa, sencillamente, que sin su existencia no podríamos vivir como vivimos. Sin el legado católico del cristianismo occidental, no habría tomado forma, al menos en esta parte del mundo, la democracia tal y como la entendemos. No se habría consolidado la figura del individuo con conciencia, ni se habría articulado con la misma fuerza la idea de una dignidad humana universal que hoy defendemos y compartimos con muchas otras culturas. Tampoco habríamos generado ese espacio de reflexión moral desde donde se puede decir “no” al sistema sin que por ello uno sea perseguido, ejecutado o recluido.
No se trata de realizar un análisis maniqueísta, ni mucho menos etnocentrista, de la sociedad occidental en el mundo con respecto al resto de culturas, sino de poner en valor a una institución, la eclesiástica, que ha sido vital para la convivencia y el desarrollo de los seres humanos hasta llegar al punto en que hoy nos encontramos como sociedad. La Iglesia no ha sido una barrera frente al mundo, sino una mediadora, una educadora en la apertura, en la tolerancia y en el sentido de comunidad.

El contacto con otras culturas, cuando se da desde el respeto mutuo, no debilita ninguna identidad; al contrario, la enriquece, la desafía y la mejora. La convivencia y el intercambio, lejos de diluirnos, pueden hacernos más conscientes de aquello que queremos conservar.
Es precisamente ese diálogo, basado en la libertad, la apertura y la autocrítica, lo que da valor a lo que somos.
No se trata de rechazar otras culturas, que, como hemos dicho, pueden enriquecer, cuestionar y mejorar nuestra identidad, sino de reconocer que esta institución, con sus aciertos y sus límites, ha hecho posible a sus habitantes vivir en libertad, responsabilidad y conciencia moral.
Por todo ello, conviene subrayarlo: la Iglesia católica, aun en su aparente debilidad, sigue siendo un punto que dota a nuestra cultura de equilibrio y estabilidad frente a culturas más férreas y autoritarias que amenazan lo ya alcanzado. Por eso, cuando un ciudadano libre de Yecla, de París o de Roma, ridiculiza sus propias raíces, sin saberlo ayuda a quienes quieren arrancarlas. A quienes no permiten siquiera una viñeta. A quienes condenan el pensamiento libre y promueven un orden cerrado, dogmático y sin espacio para la crítica ni la oposición.

Como recordaba Hans Jonas, en su “Principio de responsabilidad”, toda acción debe evaluarse también por sus consecuencias futuras. Hay un deber con los que aún no han nacido, dejarles un mundo en el que vivir en libertad. No se puede transmitir miedo, pero sí advertencia.
Francisco I ha muerto. Otro, sin duda, lo relevará. Pero mientras la Iglesia católica siga en pie, nuestra civilización todavía tendrá una voz, una conciencia y un lugar donde permanecer. Y con ella, en Yecla, seguirán sonando, cada día, las campanas de la Basílica de La Purísima, marcando las horas y recordándonos todo lo que aún merece ser vivido en armonía.
Recordar no siempre es mirar al pasado, sino, a veces, preservar el futuro.
(*) Ramón Puche Díaz es filólogo y empresario.