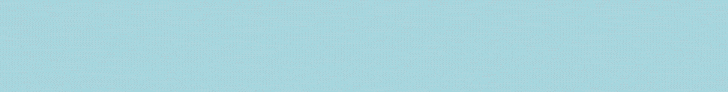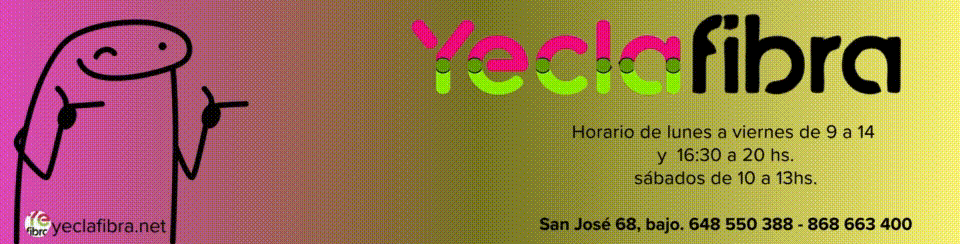Emilio Górriz Camarasa – Profesor de latín, Griego y Cultura Clásica
Por lo general uno tiende a sentir envidia de quienes poseen un bien o una virtud que no está precisamente entre nuestras posesiones o cualidades más destacadas.
Solemos dulcificar esta animosidad con el calificativo de sana, como si se pudiese curar este pecado capital, insano por naturaleza. Habría que acudir a los manuales de la medicina preventiva o a los arcanos de los más reputados especialistas en psicología para encontrar una solución a semejante sinvivir. Ocurre que en ocasiones llamamos envidia a lo que no es otra cosa que rendida admiración, no produciendo ésta ningún efecto perverso en nuestra salud. Todo lo contrario. Especialmente en el ámbito de las artes, proyectamos, desde la diletancia personal, sensibilidades que nos son inabarcables a nuestra área de competencias. Dicho de otra manera, o se tiene talento, o no se tiene. Desde luego yo no lo he tenido jamás. No hay escuela que pueda revertir la torpeza innata en el ejercicio de manifestaciones tales como el dibujo, la pintura o la música. Y lo digo con conocimiento de causa.
Del paso por el Instituto, sólo la descarada suplantación de identidad me salvó del suspenso en dibujo (mi hermano me los hacía la noche anterior a cambio de unos cuantos ducados); mucho peor fue en la Universidad con la música, por entonces asignatura obligada y que no había cursado en mi vida: agoté, entre suspensos y no presentados todas las convocatorias. En esta ocasión fue la benevolencia de una profesora la que me despachó -literalmente- con un aprobado, con la condición de mantenerlo en riguroso silencio y que no diese la nota, sensu stricto. Dios la tenga en su gloria.
Liberado del yugo académico, la Música, una de las siete artes liberales, se convirtió desde entonces en una de mis mayores aficiones. La consumía a todas horas, en cualquier lugar. Y de entre todos los estilos y manifestaciones musicales, la que más me cautivó fue la música de banda. Residente durante muchos años en Valencia, uno no puede por menos que dejarse llevar por la devoción que suscitan las bandas y orfeones musicales de todo tipo. La proliferación de charangas, comparsas, dolçainers y demás agrupaciones no son más que el reflejo de una tierra abierta y festiva donde las haya. De regreso a Yecla, el cambio de vida me sumió en cierta melancolía que se disipó por completo el día que vi desfilar a nuestra banda. ¡Qué espectáculo!

Uno no olvida fácilmente el impacto visual y sonoro que provoca la armonía instrumental de una banda a cuyo paso el tiempo se detiene. Rendidos a la bulliciosa seriedad de los músicos pulcramente uniformados, en perfecta alineación, surge espontáneo el unánime aplauso, un aplauso tradicionalmente esquivo en otras demostraciones del arte popular yeclano, profuso y laudable. Desde el director hasta el portador del banderín, pasando por todos y cada uno de sus integrantes, mi amigo Gutiérrez incluido, ver desfilar a estos artistas de requintos, clarinetes y bombardinos resulta de un atractivo incomparable. Único.
En definitiva, no son los premios recibidos, que son muchos y merecidos; tampoco la más reciente distinción que el Ayuntamiento de Yecla le ha otorgado mediante la medalla de oro de la ciudad, irreprochable. Es el reconocimiento y la admiración que despierta en todos y cada uno de sus desfiles y conciertos. Una admiración y un reconocimiento que la convierte en el buque insignia de la actividad cultural de nuestro pueblo. No me cabe ninguna duda de que la admirada Rafaella Carrá pensaba en la banda de Yecla cuando entonaba con su proverbial frenesí estos afamadosversos:
Cuando tengas tristeza en alma,
Cuando creas que todo acabó,
Abrirás sin querer la ventana
Una mañana inundada de sol.
Y verás cómo pasa la banda,
Y verás a la banda pasar
Sentirás que tus penas se acaban
Porque la banda las hace olvidar.
¡Adiós, amigos!