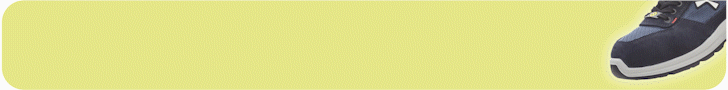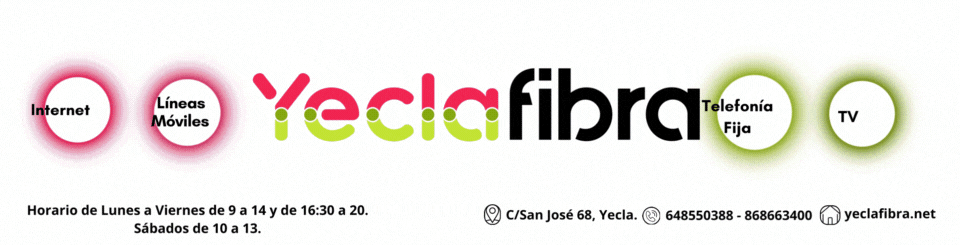Martín Azorín Cantó
Se aproximan dos efemérides que testimonian la fugacidad de la vida, ambas enmarcadas en el amor, en el dolor y en la esperanza; en los recuerdos indelebles, congelados en la retina: la festividad de Todos los Santos y el Día de Difuntos. Declina octubre sublimado por los contrastes del otoño, lánguido y romántico: unas veces, con días apacibles, en los que la penumbra de los atardeceres oculta, paulatinamente, el labrantío y la silueta mágica de los montes prehistóricos; otras, con cielos preñados de nubes grises, mortecinas, de presagios, que descargan fuertes lluvias. Siempre con un cromatismo que impacta, que seduce: grises impenitentes, ocasos incendiarios, cielos límpidos, sinfonía de colores. Días otoñales para la melancolía, para la poesía, para sumergirse en los cuentos y leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer; en la sonata de “Otoño”, de Valle Inclán; en algunos artículos de costumbres de Larra, y en el teatro de Zorrilla (“Don Juan Tenorio”)… Las pámpanas de la vid se acartonan, se pintan de amarillos y rojos desvaídos, caen al suelo y son juguetes del viento. En las arboledas principescas, las hojas irradian oros, rojos y carmines.
Se muere el otoño y en la memoria queda congelada una estampa clásica, obsoleta, desaparecida: dos mujerucas enlutadas caminan, al amanecer, hacia el cementerio; portan, en sus manos sarmentosas, ramos de flores lozanas que impregnan la atmósfera de aromas sacramentales. La necrópolis está aislada, silenciosa. A un lado se eleva, el cerro del Castillo, airoso, con un santuario coronado por dos torres gemelas; a otro, el cerro de las Trancas, diminuto, con sus pozas insalubres; al fondo, la estameña gris de los Castillarejos. Ahora, en la modernidad, el camino del cementerio, flanqueado por enhiestos pinos, soporta un tráfico tedioso. Junto al mutilado cerro de “Las Trancas, se alzan espléndidos polígonos deportivos; en la ladera del cerro del Castillo, ha crecido la ciudad con el ensanche.
Ahora, en la modernidad, el camino del cementerio, flanqueado por enhiestos pinos, soporta un tráfico tedioso. Junto al mutilado cerro de “Las Trancas, se alzan espléndidos polígonos deportivos; en la ladera del cerro del Castillo, ha crecido la ciudad con el ensanche.
En los días anteriores al 1 de noviembre aumenta el tráfico rodado –notable durante todo el año- y cientos de personas recorren, con lentitud, el viejo camino rectilíneo, amplio y hermoseado. El trajín en el sagrado recinto es ingente. Por todas partes, se aprecia la limpieza de panteones y nichos, la retirada de las flores marchitas, la colocación de ramos de flores naturales y, también, la renovación de las flores artificiales, quemadas y descoloridas por un sol inmisericorde y por los fenómenos meteorológicos. De cuando en cuando, un gato, apacible y galano, se pierde entre las calles neoclásicas del camposanto.
En un día cualquiera de enero, de abril, de septiembre…, en las horas que no hay entierros, se respira paz, tranquilidad, un misticismo deleitable. Es tiempo de recorrer las calles, de nomenclatura católica, de rezar un padrenuestro y detenerse en la riqueza escultórica, en los epitafios, en los vetustos nichos decimonónicos y en los panteones de principios de la centuria pasada. La lectura del libro “Epitafios del cementerio yeclano” (1892), de Rafael Talón Soriano, invita a la curiosidad, a las estadísticas, a las perspectivas de vida, al predomino de nombres y apellidos en esa época en comparación con la actual … Es, entonces, cuando se siente el testimonio del tiempo, la soledad, el misterio…, en un espacio místico donde prevalece el orden, la limpieza -excelente y cristalina- y el cuidado suntuoso. Dignos de emulación. El Día de Todos los Santos, la ciudad de los muertos se convierte también, por unas horas, en la ciudad de los vivos. Miles de personas visitan el cementerio. Las oraciones se elevan al cenit con el perfume de las flores y el gorjeo de los pajarillos. Las personas se detienen junto a los nichos y panteones de familiares y amigos: rezan, dialogan, y unidos al dolor, reviven momentos de felicidad. Es un día, asimismo, de reencuentro con residentes en otras poblaciones. Y se aprecia, más que en otro día, que la necrópolis crece, crece, crece.
El Día de Todos los Santos, la ciudad de los muertos se convierte también, por unas horas, en la ciudad de los vivos. Miles de personas visitan el cementerio. Las oraciones se elevan al cenit con el perfume de las flores y el gorjeo de los pajarillos. Las personas se detienen junto a los nichos y panteones de familiares y amigos: rezan, dialogan, y unidos al dolor, reviven momentos de felicidad. Es un día, asimismo, de reencuentro con residentes en otras poblaciones. Y se aprecia, más que en otro día, que la necrópolis crece, crece, crece.
Tras la visita al camposanto, se hace necesaria la subida al santuario del Castillo por las insufribles y serpenteantes rampas. Familiares, amigos y yeclanos ausentes perciben en el camino, todavía, el susurro de la oración. Extenuados, casi sin aliento, se reza y se descansa en el templo; después, en la explanada, la vista se extasía por doquier: en la contemplación del crecimiento de la ciudad, con el ensanche a lo largo y ancho; en la prolongación interminable de los polígonos industriales; en la estameña parda de los Castillarejos; en el mutilado cerro de las Trancas, y, en lontananza, en la sierra inacabable del Serral y en el vasto perfil de la sierra de Salinas.
Se atalaya, por último, como despedida, la necrópolis: inmensa, de arquitectura clásica, con un ordenado conjunto de cipreses que el viento inclina en oración perpetua. Y los nativos de Yecla, residentes en otras poblaciones, se llevan impresas en la retina el alma de una ciudad legendaria, eterna.
Tras la visita, se desciende del monte mariano por el “Paseo de El Barco de Ávila”. Es la hora de una comida, de la hospitalidad. La mesa se amplía con familiares y amigos, que, horas después, se marcharán a sus respectivas poblaciones.
El Día de Difuntos es distinto. Las visitas al camposanto se reducen ostensiblemente. Es el preludio de la soledad, que refleja la poesía de Bécquer: “¡Dios mío, que sólo se quedan los muertos!”.