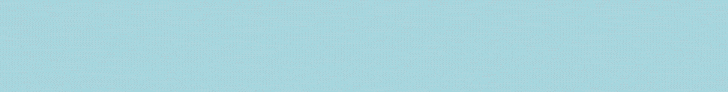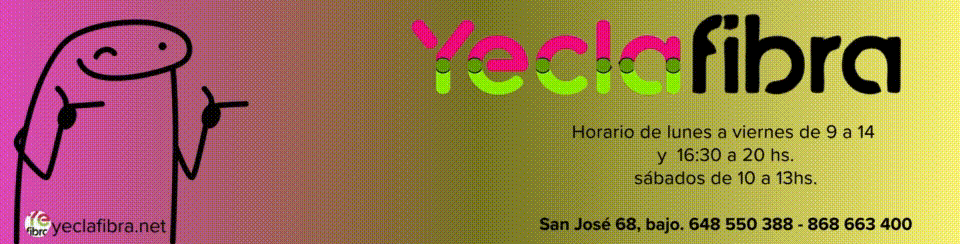«Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere». Así comenzaba un viejo profesor desde un atril en un acto de reencuentro con sus antiguos alumnos. Tras muchos años, el que fuera director regresaba a su colegio. Era invierno, una mañana inhóspita, fría y gris, pero el solo nombre de don Adolfo arrastró ese día a cientos de personas a reencontrarse con su maestro. Al principio, se vieron sobrecogidos al contemplar aquella silueta que, aunque conservaba un halo de elegancia, mostraba signos de un profundo cansancio y algo más. En el pabellón deportivo, abarrotado, el viejo profesor ofreció un discurso que, al reconocer en los adultos a quienes en su día fueron sus alumnos, se convirtió en su última clase. Con el paso de los minutos, sus ojos recobraron el brillo que un día emitieron en aquella recóndita aula de COU, y la admiración que despertaba en sus alumnos se reflejaba en el silencio absoluto que reinaba, solo roto por las espontáneas carcajadas que provocaba su chispeante sentido del humor. Al menos por un instante, todos se sintieron, nos sentimos, alumnos durante aquel día.

«El ‘honeste vivere’ me lo inculcó mi padre, mi maestro: no hacer daño a nadie, dar a cada uno lo suyo y vivir honestamente», pronunció en algún momento.
Ese día fue la última vez que lo vimos…
El oficio de enseñar es uno de los actos más generosos que una persona puede ofrecer a la sociedad. Dedicar toda una vida a que los demás sean mejores debería calificarse, al menos, de admirable.
Cada profesor utiliza todo lo que ha aprendido para intentar que sus alumnos crezcan como personas. Les mueve la pretensión de que, en libertad, profesen respeto por los demás e intentan que se conviertan en personas con criterio. El docente se instruye constantemente; cualquier acción que realiza en su vida cotidiana la piensa en si le es útil o no para su clase del día siguiente. Nunca desfallece en su misión de enseñar y no es inflexible, ya que, si tiene que reinventarse, lo hace. Su único objetivo es llegar al alumno para hacerlo mejor; cuando no lo consigue, sufre.
El profesor sabe que, en ocasiones, deberá proteger a algunos alumnos incluso de ellos mismos. Aunque pueda salir perdiendo en la disputa, está seguro de que, con el tiempo, esos estudiantes, ya adultos, valorarán y agradecerán su intervención, aunque él no esté presente para presenciarlo.

También tiene que lidiar con padres que se creen expertos en la enseñanza pero que desconocen qué les beneficia y qué no a sus hijos desde el punto de vista académico y pedagógico.
Para colmo, el Estado no ayuda en lo esencial, ya que se convierte en un obstáculo insalvable: ocho leyes educativas en los últimos cuarenta años. Leyes que no tienen en cuenta que el tiempo que el profesor necesita para sus alumnos es crucial para el éxito final. Además, el poco tiempo del que dispone lo tiene que compartir con la cumplimentación de una cantidad excesiva y, a veces, interminable de tramitaciones burocráticas. El número máximo de alumnos en un aula es determinante, así como los honorarios que debe percibir un profesor, que tendrían que ser mucho mayores de lo que son. A todo esto, sin contar que las horas extras nunca les son retribuidas.
La educación es un tema demasiado importante como para que esté sujeto a las fluctuaciones políticas y a las leyes que cambian con cada gobierno. En lugar de esto, se debería aspirar a una Constitución Educativa, una ley fundamental que establezca los principios y las bases para una educación sólida y duradera en nuestro país. Si los partidos políticos realmente se preocuparan por hacer bien las cosas en esta materia, trabajarían juntos para crear una ley que respete la opinión y la experiencia de los expertos y que garantice la calidad de la educación a largo plazo. Estas medidas permitirían a los docentes dedicarse en exclusiva a su tarea de enseñar y, en consecuencia, que los estudiantes recibieran la educación que merecen.
Mientras tanto, los dones Adolfo de turno continuarán, a golpe de riñón, con la gesta de formar a las generaciones futuras que darán imagen y color a este nuestro país llamado España; los demás no deberíamos permitir que destiña.
(*) Ramón Puche Díaz, es filólogo y empresario.